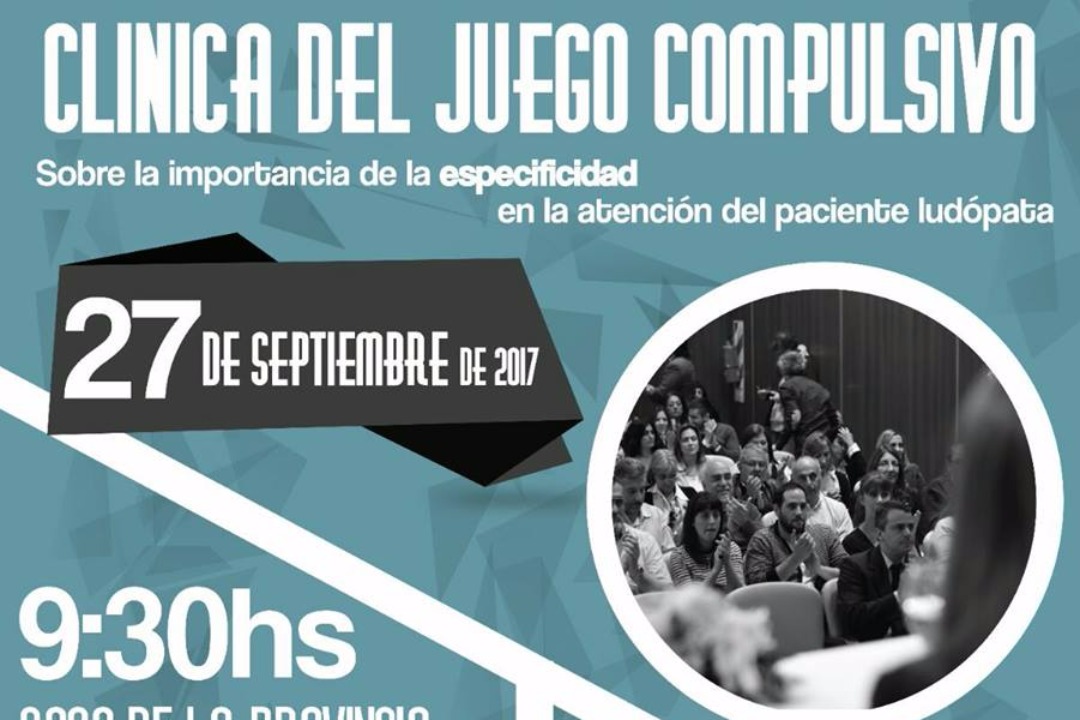Texto presentado en el “II Encuentro Interinstitucional Ludopatía 2012 UBA” Por Lic Mariela Coletti
Una mirada psicoanalítica sobre la tristeza y su relación al juego compulsivo.
El saber inconsciente desde Freud era algo interpretable, que aludía a otra escena, verdad que había que extraer, siguiendo el hilo de esa metáfora. Se levantaban las represiones, descifrando los síntomas.
Vertiente sumamente productiva apoyada en lo que llamamos el inconsciente transferencial, que sin embargo se topó con lo que Freud llamó la represión originaria, algo que no hacía metáfora, que no se deslizaba hacia otras significaciones.
Lacan retoma ese punto de tope y comienza a considerar, especialmente en la última parte de su enseñanza, un inconsciente no transferencial, un saber sin sujeto. Algo del inconsciente que trabaja incansablemente por el goce, goce encarnado en el cuerpo. Este saber no arma cadena significante, no tiene sentido y se repite en forma unívoca. Es la repetición del Uno. Hace del síntoma algo a-social, autónomo, automático y siempre igual. Es un nivel no-sabido por el sujeto pero que sin dudas lo afecta.
Los afectos pueden entenderse como efectos.
Los sentimientos se pueden entender como afectos, pero tienen una dimensión engañosa, ya que se desplazan. En cambio, hay afectos que no se desplazan y no engañan, y pueden ser duraderos.
Lacan le dedica todo un seminario a la angustia: un afecto-efecto, que no engaña. La angustia señala algo del objeto, en una dimensión real, sin cobertura simbólico-imaginaria y por eso produce horror. Pero hay otros afectos que, si bien están mencionados en su obra, no han sido tan trabajados. Colette Soler, en su libro “Los afectos lacaneanos” ubica los otros afectos y propone una lectura muy interesante sobre los mismos. Angustia, dolor, impotencia, duelo, alegría, tristeza, felicidad, tedio, mal humor, cólera, pudor, entusiasmo, etc. Argumenta que los afectos tienen una relación muy directa con lo real.
Lacan en su texto “Televisión” trabaja el tema.
La tristeza, también llamada una “pasión triste” es considerada por Lacan no como un estado de ánimo, sino como una falta moral, “un pecado, lo que quiere decir una cobardía moral, que no se sitúa más que en el pensamiento, o sea en el deber de hallarse en la estructura”. A la tristeza como cobardía moral, le opone la ética del Bien-decir, y de reconocerse como sujeto del inconsciente. François Regnault, psicoanalista francés que trabajo sobre el tema, en su texto “Pasiones dantescas” (que se puede leer en la revista Virtualia n°13, revista virtual), señala que la tristeza fue originalmente uno de los pecados capitales, que en principio eran 8. La tristeza se distinguía de la acedia o desidia, pero en el siglo XIII fue eliminada y reemplazada por la pereza. La desidia o acedia significa: “no ocuparse de” ya sea porque se lo detesta, se siente aversión y rechazo, o bien porque le es indiferente: ¡me importa un bledo! El sujeto triste, se aparta de eso, se escapa, no quiere saber, o le importa poco,
es indiferente y llega a la pereza, nada lo motiva. En suma, en ese estado triste el sujeto no se ocupa de lo que debe (según la ética del bien-decir) que sería ubicar la causa de su deseo. Decimos que comete una falta en su pensamiento, porque el sujeto se trata mal, en todo sentido, mal-dice de él mismo. La clínica de los jugadores compulsivos lo demuestra.
En la Escolástica medieval, en los textos de Santo Tomas se describe muy bien esto, cuando los monjes se aburrían en los conventos, se hastiaban y no encontraban atractivo a más nada, o bien estaban sometidos a fuertes tentaciones. Se instalaba el desgano y el tedio, y las preguntas “¿qué hago yo aquí?, ¿para qué sirve todo esto?” enfrentándose a un vacío de sentido.
Santo Tomas dice también que esa acedia existe entre los laicos, especialmente en personas inactivas y solitarias. Dice que la tristeza deriva de un dolor, pero que se trata de un pensamiento. Regnault señala que uno puede escapar de algo que considera un bien, porque demanda un esfuerzo, o se acompaña de un mal que uno no quiere. La acedia es entonces detestar un bien en razón de todo el esfuerzo que demanda. Dice “El sujeto no se reconoce en el inconsciente porque esto demanda mucho
trabajo, una cierta disponibilidad del inconsciente, de apertura a la Fortuna. La ética del psicoanálisis no es una ética trabajosa, del esfuerzo encarnizado…hay que dejar hacer a la Fortuna, se debe echar mano del deseo de saber, lo que llamamos ponerse al trabajo.”
Por último, el autor señala las variedades respecto de la clínica en los sujetos deprimidos: una clínica del vacío, está más del lado de la depresión psicótica y la melancolía, y una clínica de la falta más del lado de la neurosis, donde hay una problemática del deseo. Este estado afectivo precede a muchas consultas por ludopatía, se relacionan con la ausencia de demanda, pero también ausencia de deseo en la vida cotidiana del sujeto.
Desde una lectura psiquiátrica, se consideran depresiones, y son medicados como tales. Desde una lectura psicoanalítica podemos indagarlo desde el empuje pulsional y la falta de deseo, cuando lo que predomina es el goce mortífero. Se trata del estado de tedio, abulia, aburrimiento, apatía. Las frases de los familiares, “nada lo motiva- no le importa nada-solo va a jugar- ni siquiera le importa ganar” No es tanto la búsqueda de una sensación vital, más bien es un hastío general, frustración, de sentir que no vale la pena esforzarse, y un retroceso respecto de sus ambiciones, si las hubo. Este estado afectivo no es privativo de las ludopatías, pero en muchos casos de jóvenes que consultan, encontramos este estado desde su pubertad, cuando jugaban sin parar en la computadora o video juegos.
La palabra “aburrir y aborrecer” tienen la misma raíz etimológica: Alejarse con horror, tener repugnancia. Kierkegaard decía que es un afecto-pasión: una felicidad sin gusto, un hartazgo hambriento. Para Heidegger, la angustia y el aburrimiento son tonalidades del Dasein, que señalan la finitud de la vida. Distingue entre aburrirse con algo y el “estar aburrido”, este último el que sobreviene cuando el hombre se enfrenta a un vacío en su vida, algo que le produce horror. Hay entonces una relación entre el aburrimiento y la angustia. Ambos conectan con lo desconocido, lo que produce horror y por consiguiente un rechazo.
Es útil diferenciar dicho retraimiento libidinal cuando tiene su causa en un duelo no tramitado, pérdida que no pudo ser admitida, del estado de detenimiento causado por el rechazo de saber, suspensión del deseo, que lo conduce a la repetición de lo mismo, para no acceder a otra cosa. Lacan habla del aburrimiento haciendo una analogía entre “ennui” aburrirse, y “unien”, lo Uno, señalando que el aburrimiento tiene relación con la repetición del Uno, o sea, no pasar al deseo de lo Otro. El aburrido estaría mostrando un deseo de Otra cosa, a la vez que una resistencia a Otra cosa, deteniéndose en la repetición de lo mismo.
Algo del deseo no se produce en el sujeto aburrido, algo de esa falta constitutiva de la estructura misma del deseo. Para que haya deseo debe haber una falta.
En la época del consumo, la sobreabundancia de ofertas, la promesa de felicidad, el empuje a siempre más, puede aplastar el deseo, saturando esa falta.
Promueve el goce del consumo, pero no el deseo, porque la promesa es de taponar la falta a cada paso La posibilidad de salir del infierno de lo Uno, está dada por el hueco dentro del espacio transferencial, silencio laborioso, activo y propiciado, construyendo un espacio vacío, donde el sujeto puede balbucear su palabra, separándose del objeto que lo tienta y lo aplasta. El sujeto puede encontrar en lo repetitivo de su acto un impasse para no enfrentar otra cosa, el encuentro con su palabra, con lo que no marcha entre los padres, con lo que no marcha en él, el encuentro con una mujer, con su sexualidad, etc.
Este síntoma de la ludopatía, antecedido por la tristeza, nos permiten entender cómo podemos orientarnos por el síntoma, si lo pensamos como un signo de lo que no anda, no para hacerlo andar, ya que Eso (lo real) es lo incurable. Se trata de ubicarlo, ponerle un nombre, localizarlo en la estructura, para poder modificar algo.